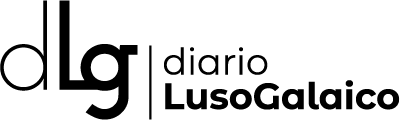El pato es, como el cerdo, uno de los animales que más nos da o más quitamos.
Su pechuga es colosal y proporciona magrets suculentos y su molleja salteada o acompañando ensaladas todo un manjar. Los corazones de pato guisados con setas resultan inolvidables, sus muslos sugieren el magnífico jamón de pato y rillettes gelatinosos. La piel del pato se transforma en cortezas crujientes y sabrosas, de las carcasas se extraen soberbios consomés, su sabroso cuello se aprovecha en rellenos y el hígado origina foie-gras una exquisitez instalada entre las grandes delicias
gastronómicas universales.

Sin embargo, el pato, salvo en determinadas áreas geográficas de marismas y albuferas, no ha sido un producto habitual en la alimentación española, salvo en la cocina cinegética del pato azulón que los cazadores aguardan en temporada de otoño, cuando huyen de las frías regiones nórdicas en busca de climas más amables y se cazan en las cercanías de pantanos y lagunas, donde cumplen sus etapas migratorias.
La cocina del pato, cuyo esplendor remoto se sitúa en los periodos más lúcidos de las civilizaciones egipcia, griega y romana, alcanzó en China su mayor apogeo, donde persiste y adquiere la consideración de producto principal de su culinaria.
Mientras que en Europa es Francia quien protagoniza su exaltación gastronómica y entusiasmo mayor de consumo, tanto como producto cárnico como por su condición de conductor graso en el sabor de sus guisos.
Hace años que, lo mismo que los franceses decían con mueca desdeñosa aquello de "se sent déjà l’ail et l’huile" ( se huele ya el ajo y aceite), al entrar en España, nosotros podríamos decir que “todo me sabe a grasa de pato” nada más atravesar los Pirineos camino de Toulouse o Las Landas.
De Francia precisamente me trajeron a finales de los años sesenta el primer foie gras que preparé, con instrucciones concretas de cómo elaborarlo al horno, dentro de un pucherete de barro, con su tapa bien sellada con puré de patata y el foie dentro con una docena de hermosas uvas de moscatel peladas, un puñado de piñones, sal y pimienta en grano.
Fue una delicia gastronómica memorable, aunque no dejó de mortificarme el saber, precisamente entonces, que aquella hermosura de hígado se obtenía cebando al pato, mediante un proceso bárbaro, lo que incluía una alimentación forzada embutándole copiosas dosis de puré de higos con maíz molido.
Como reparo, también aprendí que los patos, por su condición de aves migratorias, están predispuestas a la acumulación de grasa en el hígado sin enfermar, pues precisan disponer de esa energía de resistencia para efectuar sus largas migraciones.
Por fortuna, hace unos 20 años que en Europa se extinguió aquella manera bárbara de obtener el hígado graso. Tras el “Manifiesto de la prohibición del gavage (alimentación forzada)”, generado desde organizaciones a favor de los derechos de los animales, se legisló que la alimentación forzada de los patos es ilegal advirtiendo que “ningún animal recibirá comida o bebida de una manera innecesaria” (Directiva del Consejo de la Unión Europea 98/58/EC. Junio, 1999) y que “no se autorizan los métodos de alimentación y aditivos alimentarios que generen dolor, lesión o enfermedades a los patos”.
Lo que no quita que, por asimilación genética, los patos sigan predispuestos (como muchos otros animales; principalmente los pescados) a acumular grasas de resistencia durante el verano que, en su caso se instalan en el hígado de manera natural y generan los hígados grasos o foie-gras, al servicio de la nutrición humana de calidad.
Aunque la cocina de pato -y más propiamente la del foie gras- sobresalga en la alta cocina y su refinamiento participe de manera relevante en las mesas burguesas, su origen es rural y próximo a la comida de subsistencia.
Actualmente, el desarrollo de suministros alimentarios permanentes está generando granjas de patos, una actividad que resulta ejemplar en España, donde alcanza una producción de foie gras notable, aunque bastante inferior aún a la de Francia.

Su crianza al aire libre, difiere extraordinariamente de la aplicada a la cría estabulada del pollo, pues defiende el bienestar animal y supera entre nosotros las exigencias de la normativa europea.
En la población de Vera de Bidasoa, en Navarra, tuve la oportunidad de conocer a comienzos de los años 90 una iniciativa admirable de las granjas o parques colectivos de patos donde cada pato dispone de casi 20 metros cuadrados en terrenos y humedales de hierba y sombra.
Su alimentación está basada en tres cereales: maíz, soja y trigo, que son de cultivo propio y su consumo, por parte de las aves es absolutamente discrecional, aunque regulada y nunca forzada.
Su crianza y sacrificio garantizan esmero en trazabilidad que conduce al suministro de diferentes despieces en crudo, envasado o conserva, entre los que el foie gras resulta primordial.
He gozado en el Perigord de catas de foie en modalidades culinarias diversas: antiguas, vanguardistas o muy simples que, sin embargo, expresan la sensibilidad culinaria y la diferencia posible que cabe en un manjar supremo de tanto carácter, pese a la aparente similitud entre las piezas.
Repetí durante años en la terraza del Bakea de Biriatou, ante la Bidassoa, la
degustación suprema del foie mi-cuit que cada noche, a la fresca, elaboraba el gran Claude François.
El hígado de pato al tokaji, tokay, que hacen en Hungría es una de las mayores experiencias gastronómicas vividas a propósito de este manjar y he preparado frecuentemente en mis encuentros domésticos el foie gras fresco, simplemente a la plancha, con aliños varios y he repetido aquella receta inicial de foie en un puchero, con sus hermosas uvas moscatel frescas, que me suministró y enseño Pierre Guereçague, un célebre charcutero de Hendaya, que antes se me olvidó decirlo.
El Foie gras es el don de la naturaleza de un ave benefactora de la nutrición humana y sus goces, mientras que la aberración de la alimentación forzada del pato, ya es agua pasada, por fortuna.
Y no tiene porque condicionar el placer pleno de saborearlo. Otra cosa es que no te guste, cosa que suele ocurrir a quienes rebasaron el consumo de su dosis.
por Luis Cepeda
Periodista y escritor gastronómico
Premio Nacional de Gastronomía
Organizador del Concurso Nacional y Mundial de Tapas Ciudad de Valladolid