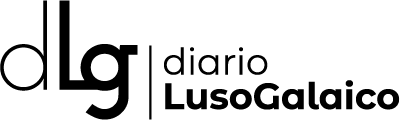Autor de culto en Portugal y España, Charles Baudelaire se mantiene como una referencia de vanguardia en la cultura mundial.
La lluvia melancoliza mi tiempo y me atenaza con placer a la poesía de Charles Baudelaire. El ser se aclimata a la lectura del poeta, que también fue ensayista, crítico de arte y traductor, nacido en Paris un 9 de abril de hace ahora doscientos años, para vivir hasta los cuarenta y seis. Desde joven padeció sus excesos y con ellos de sífilis, vivió prematuramente avejentado, sin domicilio, sometido a la caridad de su rígida y puritana madre. Le salvó del olvido su obra, una eternidad de arte apalabrado y audaz y aun moderno y húmedo y, aun hoy, incorrecto para muchos.
Nada que temer y mucho que gozar. Como él dice en uno de sus poemas, hay que leerle con “esos taimados ojos lánguidos y burlones” de la máscara - “mentido decorado” del rostro-. El poeta se siente más amado por las musas que por sus reiteradas y rebuscadas mujeres de la vida, de belleza sutil y prometida entrega. Es sus días de bohemia se abisma en mentiras y en dolor, entre disolutas damas que le compartieron la enfermedad sexual, las mismas que le hicieron llorar palabras hermosas tras las que se esconde el pálpito que le permite seguir viviendo: “¡Mañana, al otro día, siempre! ¡Igual que nosotros!”
Lo dice el bardo del mal que lo cantó todo bien, eso sí, con una desnudez impropia para sus tiempos, con reconocida pasión de lupanar, “profunda y lenta como el mar”, hasta alcanzar “una isla perezosa donde Naturaleza/ Produce árboles únicos y frutos sabrosísimos” en sus “felices litorales”. No hay ingenuidad, sí deseo y ejercicio placentero de la descripción y el sueño alucinado de proseguir siempre, insaciable: “Guiado por tu aroma hacia mágicos climas/Veo un puerto colmado de velas y de mástiles/Todavía fatigados del oleaje marino,/ Mientras del tamarindo el ligero perfume,/Que circula en el aire y mi nariz dilata,/En mi alma se mezcla al canto marinero/.” A buen entendedor, pocas palabras.
Ahora, navío, más tarde, gato, las metáforas provocadas por la inspiración escogen y revierten casi siempre en el francés en la alternativa del placer físico frente al vivir atormentado. Era la razón que se otorgaba un inspirado creador que aventuraba su final temprano y nada confuso, alguien que se mostró explícitamente dispuesto a evitar sus suplicios optando, si fuese necesario, por beber el “nepentes”, pócima mágica que los antiguos ingerían para suprimir la tristeza y el dolor y que, posiblemente, contenía algún estupefaciente.
Herido de sus propias llagas, el estigmatizado Baudelaire recurre a mitos como el del rey David, personaje del que se dice que debilitado por la edad trató de recobrar sus fuerzas mediante el contacto con cuerpos jóvenes. El poeta rebusca en los recuerdos taraceados lo que sabe condenado al olvido y se lamenta bajo una luz vacua: “Esa luna encantada evoqué con frecuencia,/ Ese silencio y esa languidez,/ Y aquella confidencia penosa, susurrada/ Del corazón en el confesionario/”. Y se reitera en radiante evocación etimológica: “En profunda vasija el más siniestro tósigo” - el veneno para emponzoñar las flechas -en su caso del amor herido por la enfermedad- que usaban los griegos-. Su dolor le provocaba lágrimas que “se han convertido en fango”.
Badaulaire es clarividente, lo ejemplifica al saber contemplar, desde las alturas, Paris, ejemplo de ciudad moderna, vanguardia de un mundo por venir. “Deseo, para escribir castamente mis églogas,/ Dormir cerca del cielo, cual suelen los astrólogos,/ Y escuchar entre sueños, vecino a las campanas, / Sus cánticos solemnes que propalan los vientos./ El mentón en las manos, tranquilo en mi buhardilla,/ Observaré el taller que parlotea y canta;/ Las chimeneas, las torres, esos urbanos mástiles,/ Y los cielos que invitan a soñar con lo eterno.” Entendió su tiempo, lo escuchó, e hizo una lectura personal del futuro, apuntando rumbos en los que también habríamos de estar los demás. Tradujo la eternidad.
El intelectual galo sabía por Hipócrates, que “la voluntad de crear ha de dominar, pues el arte es largo y el tiempo es breve”. Dejó escrito que “cada hombre porta dentro de sí mismo su propia dosis de opio natural, incesantemente secretado y renovado, y, desde el nacer hasta el morir, ¿cuántas horas podemos contar que estén llenas de placer, de eficaz y próspera acción?”. Su respuesta fue vivir al límite, experimentar en los limes de lo socialmente aceptado, susurrar a gritos acciones trasgresoras, despreocupadas, comprometidas, nunca indiferentes. Era un momento propicio para ello, de transición histórica, de renovación de modos y maneras.
Tentado, “culpable e infinito”, autocondenado, Baudelaire permanece lozano en su poesía, quizás descortés en ocasiones, provocador y libre sin duda. Doscientos años después sigue salvando a nuestro espíritu del hastío vital pandémico en un jueves de lluvias. Es abril y es primavera. “Bajo una pálida luz/ Corre, danza y se retuerce/ La Vida, impura y gritona/”. Las flechas vuelven a volar como regalos griegos sobre las flores del mal, el veneno que cura el veneno. Quizás solo sean la máscara de la esperanza. “[...]Léeme y sabrás amarme;/ Alma curiosa que padeces/ Y en pos vas de tu paraíso,/ ¡Compadéceme!... ¡O te maldigo!”.
Leer a Charles Baudelaire, quizás el inventor de la “modernidad”, es y será siempre un placer, “gusto de infinito”. Una vacuna contra el tedio vital.
Alberto Barciela
Periodista