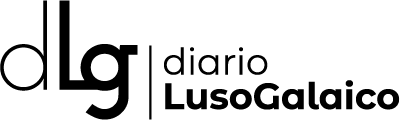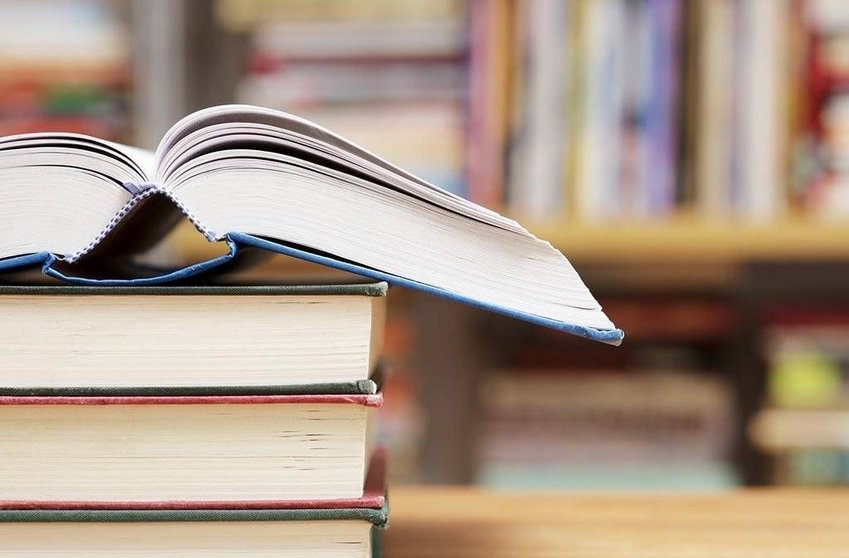Con Jorge Amado, “debo, y no lo niego” a la palabra, a los libros, al gusto de leer, al portugués, al gallego y al español les adeudo la salvación en esta época de pandemia, de soledades abisales, e inciertas, de enclaustramientos severos.
Debo la amistad admirada a Nélida Piñón. En ese mundo de cultura y proximidad se los debo todo a una genética que me unió a Camoens, Pessoa, Eduardo Lourenço, Torga, Saramago, al propio pensamiento ilustrado del Padre Feijoo y al imaginativo Padre Sarmiento. Desde ellos admiré ese feminismo preclaro de Concepción Arenal, la voluntad total de Emilia Pardo Bazán, el folclore elevado a arte de Rosalía de Castro, la Historia de Pondal y Murguía, la modernidad de Valle Inclán, la denuncia petrificada de Celso Emilio, las densidades de Otero Pedrayo, Cela o Castroviejo, el orientalismo de Vicente Risco, la magia de Álvaro Cunqueiro, el conocimiento y la gracia de Carlos Casares, las rimas de Carlos Oroza. Están Alfredo Conde, Manolo Rivas, Víctor Freixanes, Pepe Cora, Perozo, María Xosé Porteiro, Luis G. Tosar… Con todos ellos y en general con los autores de Xerais y Galaxia, Ir Indo o Ediciones del Viento tengo compromisos. No cito muchos entusiasmos vigentes, no hay espacio, más cada compromiso leal con las letras lo hago mío.
Debo a los autores de los érase una vez todos los cuentos y el entendimiento de las aventuras a Salgari, Dumas, Defoe, Enid Blyton. Asido a ese hilo, como si fuese el de una antigua cometa, disfruté de Julio Verne, con él viaje por el cosmos, por el mundo y sus mares en barcos, submarinos y globos de papel.
En libros de estudio acompañé a Espronceda en un periplo hasta Estambul. En lo reposado me quedé en Sevilla o me acerqué a Soria con los Machado, con moscas vulgares o al ritmo de un tren “Londres, Madrid, Ponferrada, tan lindos... para marcharse...”, o con Miguel Hernández, mucho antes de que para fortuna de muchos la poesía se hiciese capas de cebolla en el decir de Joan Manuel Serrat. Y accedí a Lorca, con sus lunas bailantes, y a Cernuda, para saber cuántos siglos caben en las horas de un niño. Evité habitar el olvido, leyendo a tantos otros tantos. Todo eso y más “debo, y no lo niego” a la palabra.
Debo a mi juventud lecturas impuestas y casuales, prosas espesas, literalidades y fantasías, poesías y ensayos trascendentes. Me imbuí en la exigencia, después en el placer de acompañar a Homero en las míticas para descubrir que “la verdadera Ítaca era el viaje”. Corrí junto a Virgilio en pos del tiempo que se escapa, y en paralelo divagué con el entusiasmo que me provocaron filósofos audaces cuyos hermosos nombres se acompañaban de topónimos referenciales: Cortino, Efeso, Lesbos, Mitelene, Mileto, Atenas..., geografías de la gran Historia, de lo clásico, del pensamiento y del espíritu. En deuda estoy con ellos.
Escuché la Biblia en los púlpitos y la leí como parte esencial de mi tradición. Me trasladé hasta la escuela de traductores de Toledo, me exalté los trovadores medievales portugueses y de la Ría de Vigo, me convertí en pícaro Buscón. Frecuenté pecaminoso imaginativo El Libro del Buen Amor. Batallé contra el infiel con Mío Cid. Me hice caballero andante para incitar a Don Quijote y acompañar solidario a Sancho. Aunque no entendiera todo, me elevé con Santa Teresa, canté con San Juan de la Cruz, caminé con Fray Luis, fui libre con Ramón Llul.
Debo la capacidad vivir, de pensar, de expresarme, de trasladar emociones, la motivación a la posibilidad de releer a Quevedo, a Lope de Vega, a Baltasar Gracián, a Jorge Manrique, a Larra, a Galdós, a Azorín, a Ortega y Gasset, a Unamuno, a Josep Pla, a Ana María Matute, a Miguel Delibes, a los Sánchez Ferlosio, a Joan Margarit, a Francisco Brines, a Emilio Lledó, a Pérez Reverte... A 6.361 autores reseñados en mis notas divididas en 28.283 temas. En ellas figura cuanto soy, todo lo adeudo.
Tras convivir y cantar con Pablo Neruda, sé que debo el gusto por las adjetivaciones a García Márquez, sus obras menos densas me consolaron para alcanzar Cien Años de Soledad. Cuando lo entendí, allí me detuve, con los Buendía, haciendo pescaditos de oro. Ya tenía línea abierta de un andén evolutivo de idas y venidas al que arribaron paulatinamente Juan Rulfo, Vargas Llosa, Borges, Cortázar. En el camino encontré a Bioy Casares -con el que me senté cómodo en sus Jardines Ajenos-, y a Benedetti. Con feliz facilidad descubrí el Libro de la Letra E de Augusto Monterroso, las elevadas cumbres de expresión de Octavio Paz o el amor por la belleza y la palabra elegante de Alberto Magris. Hubo más, más no me extiendo. Obligado les estoy.
Debo reflejos de luz a las confortables sombras de los rusos, franceses, ingleses, polacos, japoneses, chinos, italianos, indios, estadounidenses, árabes, africanos, a los que accedí en traducciones promovidas por editoriales elegantes, cuidadas con esmero. Todos me acogieron en sus obras como a un personaje despistado y me dejaron acompañarles gustosos en sus recorridos por ciudades, selvas, desiertos, oasis, revoluciones. En su compañía viajo al fin en el tiempo, a las grandes gestas de la Historia, a guerras, dialogo con Principitos...
A los biógrafos, a mis compañeros periodistas, a los críticos, universitarios, científicos, filósofos, ensayistas, les debo entrevistas, reseñas, recensiones, indicios, tesis, notas cultas, que si no han colmado mi curiosidad es por el incesante deseo de saber, confirmar, reflexionar y exponer.
Si no he estado de acuerdo en el fondo, he admirado la forma; si no me contentaron las descripciones, lo hicieron los diálogos; si no fue el verso me alcanzó la prosa; si no me sorprendieron más los viajes literarios, lo hicieron personajes. Sé admirar la calidad editorial y estimo a cuantos nos han trasladado con sus traducciones idiomas inalcanzados.
En los libros se escriben y se corrigen las historias, las mayúsculas y los pequeños avatares, sean reales o inventados, exagerados o sutiles. Se ensalza y se desprecia. Se ilustran vidas y pasajes. En ellos, en sus páginas lentas, densas, tupidas de hallazgos, puede resultar agradable incluso la banalidad, repudiable la gesta o denunciada la intolerancia, son remansos de paz y de exaltación, de arte y escaparate de tropelías, proclamación de libertad y de cultura.
Debo, leo, admiro, anoto y aprendo del legado común, consulto el diccionario y me vacuno con palabras. Vivo.
Alberto Barciela
Periodista