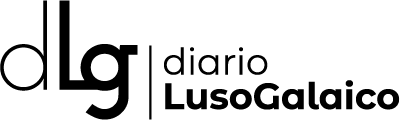Como una letanía, un buen anciano jesuita, me repetía insistentemente en nuestros paseos vespertinos por el colegio Santiago Apóstol de Bellavista, en Vigo: “Al final de la jornada el que se salva sabe, y el que no, no sabe nada”. Se refería implícitamente al acceso a un reino basado en la fe, a la evaluación final de una vida fundamentada en unos valores, a la rectitud de conciencia, a unos principios -en su caso y en el mío, cristianos-. Y a una esperanza que, como tal, solo puede ser incierta, aunque para un viejo y sabio profesor y su alumno desbarbado, representase una perspectiva cierta.
Muchas vueltas ha dado el mundo desde entonces. Tantas que parece haberse mareado entre meandros en la teoría conducentes al progreso, a la evolución y a un bienestar asentado, en lo fundamental, en al consumo de cosas y de experiencias pasajeras. Ya casi ningún maestro se atreve a hablar de valores, lo consideran impropio de este momento que se pretende revolucionario -hablan de cambio de paradigma, sin concretar-, de un ahora en el que son oportunas, eso dicen, actitudes contracorriente, individualistas, minoritarias, marginales. En lo evidente, lo único cierto es que vivimos como pasmados, apantallados, incluso como negacionistas de lo evidente: de la historia –pretenden eliminarla hasta de los planes de estudio-, de la tribu y de las esencias del humanismo. Puede que la idiocia misma hay ganado la batalla y no lo sepamos.
En el fondo estamos incinerando en la pira común todo aquello que nos permitió llegar hasta aquí. Entre los paseos hasta el Pireo de Sócrates y sus alumnos y los recorridos por Bellavista transcurrieron más de dos mil cuatrocientos años. En ellos, la mayéutica pervivió hasta hoy como un eslabón evolutivo basado en el diálogo inteligente, las preguntas apropiadas, el hallazgo de las propias conclusiones, inducidas de forma respetuosa desde la experiencia, con el objetivo de hallar una verdad razonable, sin imposiciones. Se avanzó paso a paso. Sin embargo, ahora, de repente, todo se ha precipitado y lo comúnmente aceptable se desvaloriza en una declaración o en un mensaje no pocas veces promovido por un joven “influencer”, cuando no por un niño, que con habilidad para las redes, con notoriedad sin mérito, igual vende moda que filosofía, vota en un festival de Eurovisión o participa en un debate sobre física, incita a pintarrajear de manera asquerosa el mobiliario urbano o invita a quemar las calles.
El método socrático estaba asociado a la búsqueda de conceptos morales, de manera que su buen ejercicio ayuda a formar éticamente al ser humano. Aprender a preguntar y escuchar significa formar para el liderazgo basado en la autoconfianza. Es esta una destreza que debería ser ampliamente apetecida en una sociedad enredada con la tecnología, en la que somos cada vez menos sociales, más solitarios y menos tolerantes. Dialogamos con máquinas, nos aislamos con auriculares, obviamos a la familia, escondemos los afectos, fijamos nuestros ojos en pantallas, conversamos con mensajes cortos nada reflexivos, nos desentendemos de nuestra cultura y tradición, incluso de los mayores y, en conclusión, fracasamos como sociedad solidaria. En el fondo nos diluimos entre prisas y ambiciones, sin referencias dignas de ser las de un ser humano formado y maduro.
Cuando inicié este artículo pensaba en escribir sobre los fondos europeos, sobre la falta de solidaridad entre países, sobre el desprecio de la necesaria unión en torno a lo esencial para la creación de riqueza y empleo y con ello de sociedades del bienestar. Pensé también en aludir a la deshumanización del sistema bancario. También pensaba citar la imposibilidad de sobrevivir económicamente en una sociedad dominada por fondos de inversión sin alma, abocada a cargas impositivas o facturas de energía desmesuradas. Reflexioné sobre cómo afrontar el tema de Ucrania u otros conflictos casi invisibles, no obvié centrarme en el hambre, los refugiados, el maltrato, las discriminaciones de género o la esclavitud persistentes. Incluso medité sobre las ambiciones imperialistas o las desigualdades de todo tipo o la concentración de fortunas inmensas. Con certeza creo haber aludido explícita o implícitamente a todo ello, aunque en la forma no lo parezca.
Llegado el final de estas reflexión, con seguridad no habré salvado a nadie, pero al menos sé que incité algún pensamiento. Si así ha sido, tan breve paseo por las palabras ha merecido la pena. Gracias por leerme, por haberme acompañado.

Alberto Barciela
Periodista