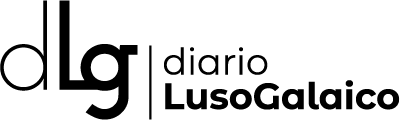A mi amigo Adrián y a mí nos llevó meses planificar nuestra primera incursión en el Jockey, que entonces pasaba por ser uno de los restaurantes mejores de Europa aunque, para mi gusto, era mucho más interesante e innovadora la cocina que en esos mismos años hacía Ramon Roteta en El Amparo, donde, además, nos dejaban entrar sin corbata y el equipo de Carmen Guasp nos trataba como reinas.
En Jockey -como en Horcher y Zalacaín, con quienes compartía el podium- la corbata y la chaqueta eran obligatorias, por esa anacrónica costumbre, aún vigente, de identificar calidad con exclusividad y exclusividad con ranciedad. Hablo además de unos años, primera mitad de los 80, en los que la democratización de la alta cocina ni estaba ni se esperaba.
El asalto al Jockey nos llevó meses de preparativos, ya digo, porque ya entonces teníamos unos sueldos miserables y llevaba un tiempo ahorrar la pasta suficiente para entrar en uno de esos templos tan sagrados. Nos la gastábamos con alegría, eso si. La comida la empezábamos con Dry Martini, la terminábamos con un Partagás 8-9-8 y de camino pasábamos con soltura por el champán o el cava (desde unos meses antes se llamaba así, cava) por los tintos de crianza y reserva y por los territorios más inaccesibles de la carta.
La primera vez que fuimos al Amparo fue para celebrar que cerraban el periódico donde trabajaba y me queda a en el paro.
-Cuarenta talegos me van a dar, Adri. Invito a cenar en un sitio que he leído que estuvo la otra noche el Rey y tiene una pinta cojonuda.
Al Jockey fuimos un par de años después, cuando ya teníamos empleos un poco más estables, aunque con sueldos igualmente miserables, dispuestos a emplear en una cena el salario de un mes, aunque luego dejáramos a deber las copas de El Avión, de la calle Hermosilla, donde invariablemente terminábamos la noche. No nos costó ningún trabajo.
Nos dejamos aconsejar en los vinos y nos tiramos a la parte alta de la carta, donde ocupaba un papel estelar… el foie gras, el famoso foie gras del Hockey al que solo accedían los directivos de Caja Madrid, los ministros y unos cuantos privilegiados más, montados en el dólar como ellos.
Esa noche probé el fuagrás por primera vez, comprobando que no tenía nada que ver con lo que me ponía mi madre en el pan para merendar, con el mismo nombre, y esa noche llegó a sus peores extremos una relación que nunca sería fácil. Antes de salir del exclusivo local tuve que pasar por su exclusivo cuarto de baño para devolver el foie enterito, con exclusivos espasmos y procurando no salpicar la corbata. Pasarían muchos años hasta que, ya entrados los 90, cuando era imposible dar un paso por la
España moderna sin que te lo pusieran sobre la mesa, volví a probar fortuna con el foie gras, con quien ahora mantengo un romance ocasional, placentero y agradable.
De todos modos, mi relaciones con el hígado, en general, y con el foie, en particular, nunca han sido fáciles. La culpa es de mi abuela. Rosario López -que así se llamaba ideó un mecanismo para que durante la comida no pudiéramos escapar de la mesa, la enorme mesa de madera de su cocina que un carpintero construyó siguiendo sus precisas instrucciones: los niños se sentaban en el escaño pagado a la pared y entonces ella bajaba el pesado tablero que nos dejaba como única salida la de escurrirnos por debajo, operación nada fácil porque el tablero era bajo y el escaño, muy alto. Una vez que nos tenia bajo control, ponía el filete de hígado sobre la mesa y nos obligaba a comerlo, con toda suerte de amenazas y engaños, convencida de que en ese filete hígado residía el secreto de nuestro crecimiento y nuestra salud futura.
Tardaría muchos años en reconciliarme con semejante personaje, en todas sus manifestaciones. Por suerte, en esa cocina aprendí también el amor por la empanada y el caldo gallego, la curiosidad por los sabores y el interés por la cocina de raíz, con la que me sigo nutriendo incluso cuando de esas raíces salen ramas de muy alta creatividad.
La reconciliación con el hígado, en general, la conseguí gracias a los higadillos de pollo, que hacen por toda España en mil maneras y todas con mucha gracia, a los guisos de conejo, donde yo lo hago pasar primero por la sartén y el mortero, las fritadillas, las asadurillas y los encebollados varios, que me encantan.
Por lo que respecta al feliz reencuentro con el foie, tras el desgraciado episodio iniciático del Jockey (jamás he devuelto tanta pasta en tan poco tiempo) contribuyeron viajes por países como Hungría o Francia donde me enseñaron que el foie gras, más que un sabor o un producto, es un elemento sustancial de la cultura. Y si te lo arrimas con un Sauternes o con determinadas criaturas del Marco de Jerez, ni te cuento.
por Carlos Santos
Periodista Director del programa' Entre dos Luces', de RNE, tertuliano
en Al Rojo Vivo, de La Sexta y presentador en Grupo Gourmets.