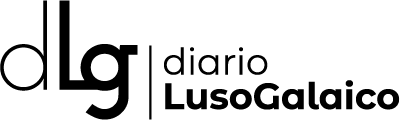Hay un matiz en una cita de Antonio Gramsci que me incita a pensar. Encuentro la referencia inicial “la crisis es un estado en el que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer”. No alcanzo a referenciar la aportación que al pensamiento del político, pedagogo, filósofo y teórico marxista italiano, se hace en el encabezado de la que se me antoja magnífica serie argentina “El Reino”, sobre un religioso político pederasta: “el viejo mundo muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro nacen los monstruos.”
Mi memoria parece abstraída por la conmoción que me produjo la muerte de un buena amigo, víctima del COVID y por la impericia administrativa que le impidió vacunarse. Estoy abrumado por la contaminación vírica de otros conocidos que se creyeron inmunizados por sus dos dosis de no se sabe muy bien qué y de qué marca. Estoy absolutamente consternado por los sucesos de Afganistán. Y posiblemente estoy afectado por una ola de calor, espejo de un cambio climático imparable y abrumador.
Ante tanta dosis de realidad e impotencia, ¿yo qué importo? Me siento un simple receptor de emociones y de noticias que siquiera sé discernir en su verdad o alcance real, como si fuese un ser sin mucha más capacidad que juntar unas monedas para pagar autónomos, ivas y un recibo de una luz que la naturaleza nos regala en forma de energías sonsacadas a la luz, al viento o al agua por voraces fondos de inversión, que han tomado forma de empresas cotizadas, dispuestas a vaciar embalses con no sebe con qué pérfidos fines bitcotianos.
El verano era de esas épocas en las que los días duraban 24 horas de utilidad ociosa. Una época para asombrarse con Josep Pla bajo un manzano plantado por palabras de Álvaro Cunqueiro, lanzarse al mar verdiazul sin microplásticos ni ballenas o delfines estresados, contemplar las Lágrimas de San Lorenzo a través de un cielo lumínicamente incontaminado, o charlar la vida sentado junto a los vecinos en plena calle alumbrados solo por el resplandor de lo cotidiano comprensible, mientras un autobús lento pasa.
Los monstruos nos han falsificado la sencillez del estío con sus abrumadoras fauces sin mascarillas, con sus insalubres propuestas de una nueva normalidad vacunada de verdades, fétida y denigrante, en la que los aviones de turistas y divisas se han trastocado por naves militares de las que caen refugiados, seres humanos, sobre un aeropuerto lejano, en tanto nosotros, los globales del primer mundo, nos quejamos en las poderosas redes sociales de no encontrar sitio en la playa o lugar en el restaurante o la discoteca cerrada. Quizás es que la vida es injusta con casi todos o que no la entendemos mientras no llega una amenaza real.
Ya he encontrado las citas que buscaba, son de Gramsci. Dicen que “hay que contrarrestar el pesimismo de la razón con el optimismo de la voluntad”, y también que “la cultura es organización, disciplina del Yo interior, apoderamiento de la personalidad propia, conquista de superior conciencia por la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su función en la vida, sus derechos y sus deberes”. Quizás sea verdad que el otro existe, incluso en Kabul, y con nuestro compromiso con él, perviva la razón de nuestra misma existencia. “La ilusión es la grama más tenaz de la conciencia colectiva; la historia enseña pero no tiene alumnos”, eso dijo un ser del siglo XIX. A los monstruos se les combate con palabras y educando a las nuevas generaciones en una verdad no construida.
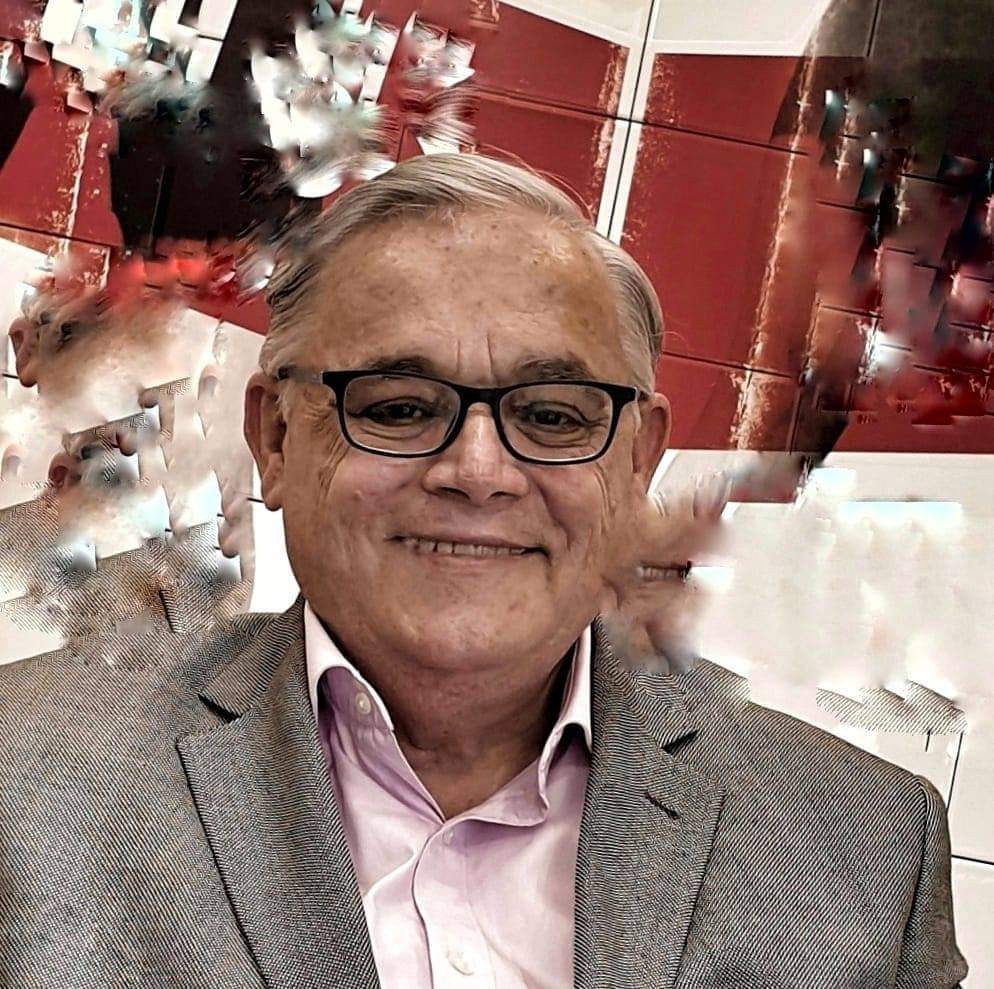
Alberto Barciela
Periodista