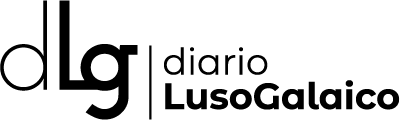Todo gastrónomo guarda en su memoria sensorial, pues en la gastronomía intervienen todos los sentidos y no solo el gusto, momentos gratificantes, sitios, aromas, sabores, sensaciones en definitiva, que les proporcionó algo que probó. Un plato creado por un cocinero, pero también un producto único, solo, a pecho descubierto, como se dice tomando la frase, como tantas, del mundo taurino. Esos productos únicos son tan especiales que, cuando hablamos de alguno de ellos evocamos aquel que probamos en
una fecha y en un sitio concreto.
Recuerdo un luminoso mediodía en la playa de Bajo de Guía (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz), donde las aguas verdosas del Guadalquivir se unen a las del Atlántico, entre la raya de Doñana y las arenas de Sanlúcar. Las barcas de los pescadores pespuntean la zona, un paseo marítimo a ras de arena donde se suceden bares y restaurantes de intenso sabor marino. Era principios de los noventa, no recuerdo el año concreto, cuando en la barra de Bigote probé los langostinos más exquisitos que recuerdo, los he
vuelto a comer allí y en muchos otros sitios, pero aquellos fueron especiales, quizás porque aún era yo muy joven y mi capacidad de impresión gastronómica estaba mucho menos saturada que ahora.

Bastantes años después recuerdo unas ostras en una pequeña taberna de Burdeos, muy cerca de las aguas del Garona. Soy un fan de las ostras, que como cuando puedo, espaciando las ocasiones, porque creo que esos placeres no deben ser demasiado frecuentes, para que no pierdan su encanto. Aquellas me parecieron extraordinarias.
Hay otros productos que están en el panteón de los manjares ilustres de la
gastronomía. El jamón ibérico de bellota es uno de ellos, pero, lo que decía antes, tal vez por la frecuencia con las que en Sevilla se come esta joya de nuestras sierras, es difícil destacar un plato en especial, aunque recuerdo con mucho cariño, y sabor, uno que compartí en la barra del Bar Las Teresas de Sevilla con mi amigo José Antonio Martín “Petón” y con la, entonces mi editora, Rosa García Perea. Finas lonchas rojizas veteadas de grasa que se fundían en la boca, acompañadas de Manzanilla sanluqueña,
desde la pared, los trabajados cuchillos jamoneros, cada uno con su fecha de inicio laboral y de jubilación, nos contemplaban.
También he probado de los mejores caviares, pero al ser un producto que considero sobrevalorado y que, estando muy bueno, no acaba de parecerme algo excepcional, o quizás por no haber tenido esa ocasión especial en algún momento, no tengo guardado ningún bocado apasionante de las huevas de las esturionas (si se me permite el feminismo).
Esto último tiene mucho que ver con la inseparable relación entre un momento de disfrute y la percepción sensorial de lo que estamos tomando. Por ejemplo, en mi larga carrera como director de catas de vinos, no falta casi nunca quien evoca aquel que probó viajando con su pareja, con unos amigos, en aquella cava subterránea de una bodega de piedra antigua y barricas de aromas a roble, es normal, siempre les digo, estaba usted de vacaciones, relajado, disfrutando de un placentero viaje y bebiendo el
vino en su entorno natural. Quiero decir con ello, simplificando, que todo está más rico cuando lo compartimos en buena compañía y nuestro espíritu se encuentra relajado y predispuesto al goce.
Pues bien, todo esto me lleva a reconocer que no he probado aún ese Foie Gras, uno de esos míticos productos del Olimpo gastronómico, que se me quede impreso en la memoria para evocarlo toda la vida. Naturalmente he probado buenos hígados de pato, y he disfrutado mucho con los mejores, un producto delicado, lleno de sabor, con una textura acariciante en el paladar que te conducen a una sucesión de sensaciones gastronómicas difícil de igual. Pero me falta ese momento inolvidable especialmente perdurable, no solo en la memoria gastronómica sino también en la meramente vital.
Probablemente debido a ciertos perjuicios, más por la desinformación que por la realidad, es menos frecuente encontrarlo en las cartas de los restaurantes, no digamos de eso que se ha dado en llamar los gastrobares, por tanto, los jóvenes que se incorporan al mundo gastronómico tienen menos referencias de buenos Foie Gras, peor aún, en España tenemos el hándicap de la permanente confusión entre el hígado de pato y los diversos patés que se sirven y venden con el nombre de Foie Gras.
Yo, mientras tanto, seguiré a la espera de ese Foie Gras ideal, perfecto, aquel que quede grabado en mi memoria sensorial para el resto de mis días, que espero sean aún muchos y cargados de buenos momentos gastronómicos, y ustedes que lo vean (y lean).
por Javier Compás
Periodista especializado en vinos y gastronomía
Escritor y poeta