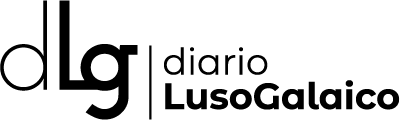Francisca acudió hace muchos años a mi consulta. Tenía aspecto de campesina y respondía a mis preguntas con pocas palabras y poca precisión, como si no las entendiese bien. La había enviado otro médico por auscultarle un soplo cardíaco. Tomaba antiinflamatorios para aliviar la lumbalgia, agravada por el peso que cogía a diario. La exploración fue normal. Tenía un pequeño soplo aórtico de tipo funcional, sin importancia.
Al final de la consulta le pregunté si podía evitar coger peso. Entonces me dijo que no era posible porque tenía que cuidar de su hija inválida. Al preguntarle por esa hija, me contó la siguiente historia:
Su hermana mayor había fallecido a los diez años de una enfermedad extraña, de la que no se hablaba porque no se conocía el nombre.
Poco después de casarse se quedó embarazada. Su primera hija nació bien y la bautizó con el nombre de Antonia. Pronto se le empezó a notar retraso mental y dificultad para caminar. No se tenía de pie, nunca pudo hablar y su dependencia era total: usaba una silla de ruedas que no podía conducir ella misma. Había que lavarla, vestirla, darle de comer, hacerle absolutamente todo. Francisca dejó de trabajar en el campo para ocuparse de Antonia. La niña era subnormal profunda a los ojos de los demás, pero Francisca notaba por la expresión de la cara que Antonia la quería y se alegraba al verla; sabía distinguir si alguien la trataba con cariño o simplemente sentía lástima de ella. Más de una vez la vio llorar, y eso la llevó a volcarse todavía más para hacer a su hija lo más feliz que fuera posible.
La segunda hija de Francisca nació cuando Antonia había cumplido 4 años, y presentó los mismos síntomas Con ella las cosas resultaron más fáciles porque tenía la experiencia de la primera, pero más difíciles porque en lugar de una hija dependiente, ahora tenía dos. Tres años después volvió a quedarse embarazada y los médicos le aconsejaron abortar, pero ella se negó en rotundo. Quien tiene ya dos hijas con la misma enfermedad, tiene muchas probabilidades de que la tercera también la herede. Además, su hermana mayor también la había sufrido. Tuvo que aguantar la incomprensión de los médicos que le habían aconsejado abortar, y de la gente que la llamaba irresponsable. La tercera hija murió seis meses después de nacer.
Francisca no podía salir a la calle conduciendo dos sillas de ruedas a la vez. Cuando salía con una hija, dejaba a la otra en su silla sabiendo que no le pasaría nada malo porque no podía moverse, pero tratando de que el paseo no fuese largo, ya que la que se quedaba en casa podía sentirse abandonada.
Antonia falleció a los 20 años de neumonía y aquello le causó un profundo dolor porque la quería con locura. No era una carga para Francisca, era una alegría. Durante esos 20 años trató por todos los medios de hacerla feliz. La gente comparaba el cariño de Francisca por Antonia al que se puede tener a un perrito o cualquier otro animal de compañía, pero Francisca sabía mucho de animales porque había crecido en una granja, y distinguía bien entre la mirada del perro fiel y la de Antonia. Su hija no sabía leer ni escribir, pero sabía querer como un ser humano. Era especialmente cariñosa con quienes la querían, aunque no lo pudiese expresar con palabras. Tenía una mirada profunda que lo decía todo. Podía expresar tranquilidad, angustia, dolor, alegría… Pero la expresión más habitual era la de agradecimiento y cariño. Esas expresiones nunca las había visto en un perro, por mucho que quisiera a su amo. Además, aunque su hija pudiera tener los mismos sentimientos de un perrito, ella sabía que dentro de un cuerpo tan enfermo había un alma humana, que se iría al cielo nada más morir porque durante toda la vida había estado clavada en la cruz, como Jesús. Se sentía muy orgullosa de tener ya una hija en el cielo. Esto para ella era mucho mejor que tener una hija de 20 años con borracheras frecuentes, droga y embarazos no deseados: no todas chicas son así, pero había visto muchas, y prefería la enfermedad de su hija. Ahora podía pedirle ayuda, con la completa seguridad de que está en el cielo, con toda la inteligencia de un ángel para pedir a Dios por la familia.
Con Antonia en el cielo, le resultó más fácil cuidar de su segunda hija, Manolita, que entonces tenía 16 años. A pesar de sufrir la misma enfermedad que Antonia, era muy distinta: mucho más sensible a la música y a la belleza del campo. Cuando escuchaba música se movía un poquito tratando de seguir el compás y le bailaban los ojos de alegría.
Nunca olvidaré lo que esta mujer me enseñó en la consulta.