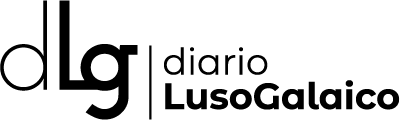La conciliación (que no reconciliación, porque nunca se trataron) entre Manuel Benítez y su hijo el también torero Manuel Díaz ha sido, sin duda, la noticia de los últimos días en el mundo de las revistas del corazón (iba a decir simplemente en el mundo del corazón, pero parecería que hablaba de la cardiología) y puede que sea también la del año.
No, me interesa el chismorreo de esas revistas ni siquiera la tauromaquia, aunque no soy antitaurino y además desconfío de estos: creo que a la gran mayoría les mueve solo el odio a España (a la idea que tienen de España, pues me te temo mucho que desconocen su verdadera realidad), en absoluto el amor al toro. Identifican tauromaquia como un atributo de “lo español” y ahí se lanzan a morder, casi a empitonar. Digo que no soy antitaurino, aunque tampoco aficionado a las corridas de toros, y recuerdo que de niño me gustaba ver en la televisión dos momentos de “la fiesta”, pero solo esos dos: cuando el torero ponía las banderillas al toro y cuando lo mataba. Me parecían muy emocionantes, al revés que el resto de la faena, que se me hacía aburridísima.
No, no me interesan las revistas del corazón ni la tauromaquia, pero creo que la conciliación (que no reconciliación) de los dos toreros es una buena noticia: un hijo que encuentra a un padre –después de perseguirlo durante décadas– y un padre que encuentra a un hijo, paternidad que ya había sido sancionada por la justicia hace siete años. Por lo demás, la perseverancia de Manuel Díaz en esta historia siempre me ha parecido admirable, además de considerarlo –a partir de sus declaraciones públicas– un hombre sensato, juicioso, amante de su familia y que sabe distinguir lo realmente importante de lo superfluo: un buen tipo, vamos. No sé si se puede decir lo mismo de su padre, pero no me corresponde a mí juzgarlo, solo alegrarme por el notición.