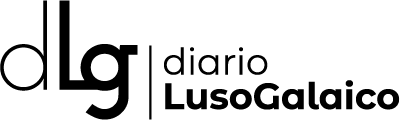La Encarnación –el motivo central de la Navidad y de todo el cristianismo– es una broma divina por lo que tiene de incongruencia, de reunión de opuestos: lo infinito y lo finito se encuentran, lo eterno y lo temporal se abrazan. Y si pensamos que Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios, para que cada uno de nosotros llegue a ser otro Cristo, entonces la paradoja es de órdago: la Encarnación nos revela que estamos destinados a la divinización. Por eso, el cristianismo es el mayor de los humanismos posibles. No estamos llamados solo a la perfección moral, sino a la transformación en Dios.
Y para agudizar más el humor, la Encarnación no tuvo lugar en Roma, Atenas o Babilonia, las grandes capitales del momento, sino en Belén de Judea, un diminuto enclave en una esquina del Imperio Romano. Pero el humor de la Encarnación no termina ahí. Como cabía temer, a la vista de tan extravagante cuna, Dios no se encarna en un hombre poderoso, un emperador, un generalísimo, un sumo sacerdote o un archimillonario, sino en un niño pobre y vulnerable que, puesto a no nacer en un palacio, ni siquiera nace en la humilde casa de su padre José, sino en una cueva donde los pastores guardan el ganado.
Pues el Dios hombre aún tuvo más buen humor: el de apropiarse de una genealogía “infecta”. Quiso asumir en su ascendencia la historia humana en todas sus vertientes y se solidarizó con esa humanidad pecadora a la que quería salvar. A través de José, que lo adopta como hijo, entra en la dinastía de David, el mayor rey de la historia de Israel, pero su genealogía deja mucho que desear. En ella encontramos un idólatra convertido (Abraham), patriarcas opulentos, esclavos en Egipto, una prostituta profesional (Rajab), una esposa adúltera (Betsabé), un rey corrupto (Acaz), un rey idólatra (Manasés)… En contrapartida de estos antepasados lejanos tan poco ilustres, Jesús se procuró la limpieza y la honradez total en los que iban a ser sus inmediatos progenitores, pero también la sencillez y la humildad absolutas. Seguro que muchas mujeres judías de la época, pertenecientes a la nobleza o la aristocracia religiosa, soñaron con convertirse en la madre del Mesías, del Esperado. Pero la lotería –que no fue en absoluto lotería: el puesto estaba destinado a María desde el inicio de la creación– no les tocó a ellas, sino a una joven virgen de Nazaret.
La maternidad de María ––que aún no convivía con ningún hombre– entra dentro de esas maternidades imposibles de la Biblia, que, ciertamente, tienen mucho de broma divina, como la de Sara –la mujer de Abraham– o la de Isabel, la prima de María, las dos estériles. Pero el anuncio del ángel Gabriel a María de que concebirá un hijo no es solo una broma divina; es también una broma pesada, porque convierte automáticamente a la joven en madre soltera, puesto que aún no había comenzado a convivir con José, o, si se prefiere, en adúltera, pues, aunque todavía no se había celebrado la boda, los jóvenes debían de considerarse ya esposos, porque existía un compromiso formal entre ellos. La broma del embarazo de María la tuvo que sumergir no solo en la perplejidad, sino también en el miedo y la angustia. Por eso, su respuesta al ángel –“Aquí está la esclava del Señor, que me suceda según dices”– rebosa de una fe y un valor admirables.
De esta broma que es la Encarnación puede uno reírse burlonamente, como han hecho muchos durante siglos, pero los cristianos nos reímos con ella con gusto y con fe. Dios decide salvarnos haciéndonos reír, quizá porque el núcleo del pecado es tomarse demasiado en serio a uno mismo.