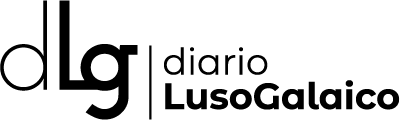Se cumplen hoy cuarenta y dos años de la muerte de John Lennon o, para ser más exactos, de su asesinato. Yo tenía entonces trece años, pero ya sabía bien quién era Lennon o, mejor, quién había sido, porque llevaba cinco años apartado del mundanal ruido, dedicado de lleno al cuidado de su casa y del pequeño Sean, el hijo que tuvo con Yoko Ono. Precisamente, cuando lo mataron, estaba comenzando a promocionar el disco con el que regresaba a la música y, por ende, a la vida pública. Recuerdo bien cómo me enteré de su asesinato. Eran las tres y media de la tarde. Entré en el cuarto de estar de mi casa para despedirme de mis padres antes de ir al colegio (en aquella época también teníamos clase por las tardes) y entonces lo oí y lo vi en la televisión, en la que estaba terminando el Telediario. Se ha escrito mucho sobre si el asesinato del cantante fue algo más que la obra de un loco. Para muchos, se trató de un magnicidio perpetrado por el Gobierno de los EEUU, que temía que, con su vuelta a la música, el exbeatle pretendiese también regresar al activismo político y lo pusiera en apuros. Sin ser refractario en absoluto a las teorías conspiratorias, me resulta difícil creer en esta, entre otras cosas porque me parecería más lógico que el Gobierno estadounidense lo hubiera hecho matar unos años antes, cuando efectivamente andaba revolucionando a la gente.
Pero quería hablar de música y de canciones. Mis álbumes preferidos del Lennon postbeatle (no diré en solitario porque durante buena parte de su trayectoria se hizo acompañar por una banda llamada Elephant’s Memory, además de por Yoko) son el primero y el último; es decir, Plastic Ono Band y Double Fantasy. Aquel es un disco conceptual asombroso, una dolorosa catarsis de sus traumas y fantasmas infantiles, mientras que este muestra el lado más íntimo, familiar y tierno del músico; un auténtico canto a la felicidad de la vida familiar que irritó a algunos (de hecho, Mark Chapman, el asesino de Lennon, afirmó alguna vez que lo había matado porque le decepcionó por eso).
Si tengo que escoger una canción con la que recordar hoy a Lennon propondría, más allá de la inevitable Imagine y de tantas otras excelentes (Mother, Mind games, Woman, etc., etc.), God, del Plastic Ono Band. Es un tema insólito en el pop, porque habla de Dios y además de una manera muy filosófica. Ese en la que dice que no cree en Jesús –ni en Buda, ni en Yoga, nin en Hitler, ni en Kennedy, ni en Elvis–, pero que sobre todo tiene un arranque de una profundidad asombrosa: “Dios es un concepto por el que medimos nuestro dolor”. Recordemos que un poco antes, el todavía beatle había hecho en una entrevista una declaraciones escandalosas por las que muchos antigos seguidores pasaron a boicotear al grupo: “El cristianismo se irá. Va a encoger y desaparecer. Ahora mismo somos más populares que Jesús”.
Pero, fascinándome God, me interesa más –y me siento más cerca de ella– otra canción sobre Dios firmada por George Harrison. No, no hablo de My sweet Lord, sino de You are the one, en la que “el beatle tranquilo”, imbuido por una profunda espiritualidad oriental, canta: “Eres el único, el verdadero amor que tengo. Eres mi amigo y cuando la vida se acaba, eres la luz en la muerte misma”.
Con todo, hay indicios para creer –así lo reflejaba no hace mucho la web Aleteia– que en los últimos días de su vida, Lennon se acercó a Dios de otra manera, mucho más estrecha y humilde. Apenas veintitantos días antes de su muerte, grabó dos canciones que parecen revelar que se había acercado a Cristo. Se trata de Help me to help myself y You saved my soul. En la primera, se repite un inequívoco “Lord” –el mismo del My sweet Lord de Harrison– y un mensaje central que dice: “Señor, ayúdame a ayudarme a mí mismo”. Según Aleteia, que se refiere a un artículo del famoso crítico Julián Ruiz, Yoko Ono ocultó durante treinta años estas canciones porque reflejaban un acercamiento a Jesús que podía ser rechazado por los fans del músico. No sería la primera vez. También Oscar Wilde y otros artistas díscolos se convirtieron al final de su vida, y algunos –incluso con la mejor intención– lo han intentado esconder por miedo a que sus admiradores no lo entendiesen y les disgustase.