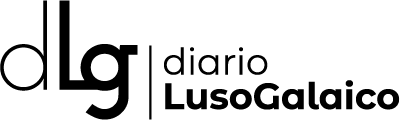Uno de cada tres españoles no lee nunca. El dato corresponde al Barómetro de Hábitos de Lectura y compra de libros en España de 2023, que se presentó hace unos días en la Biblioteca Nacional. Usted, es evidente, no está entre ellos.
El estudio señala dos elementos decisivos en esta evolución negativa: la educación secundaria y la irrupción del teléfono en las aulas.
Sea como fuere, la sociedad camina hacia una incultura iletrada, lo que no equivale con exactitud, aunque algunos creamos que se aproxime, a ignorancia, analfabetismo, rudeza, tosquedad, atraso, barbarie. Los nuevos aprendizajes emergen en de hábitos sociales que nos aproximan a una nueva suerte de ser o estar en el mundo, donde el acercamiento a los conocimientos se produce por métodos muy alejados de los que hasta ahora conocíamos como educativos, con base en la familia, el entorno, los valores religiosos y un sistema formativo casi siempre mejorable. Los ejemplos de los parientes, de los vecinos, de los maestros, sus exigencias, adquirían un protagonismo cierto en la adquisición de saberes que se consideraban útiles para la vida, para la superación y para el desarrollo individual y de la comunidad.
Como lector admiro al escritor, pero no menos a sus traductores. Uno de ellos, Miguel Morey, escribió en la Nota del Traductor de ese libro delicioso que son los “Pequeños tratados” de Pascal Quignard, que “en la antigüedad, era prosa la escritura que iba a pie, y no en carruajes y cabalgatas, como la poesía. Aquí, su prosa inventa un tempo (un andar, unos tiempos…) desconocido en la prosa meditativa, y sin embargo ése es en cierto modo su espacio, de ahí su insistencia en hacer que la lectura se vea como la experiencia absoluta que es: experiencia de la soledad y de lo que la soledad da a ver.” Difícil que las máquinas, impuestas por estos tiempos de vértigos e irreflexiones, alcancen a otorgarnos instantes de vislumbre, atisbos de curiosidad, y procuren con sensibilidad una invitación al pensar en los derroteros en que toda idea tiende a bifurcarse, a las indagaciones etimológicas, a visitar una y otra vez la biblioteca o a la obra del autor citado al albur y hallado por vez primera.
La lectura es el índice de salud de un país y permite concluir que, por paradójico que padezca, el descenso de su ejercicio presuponga un incremento de un estado febril generalizado, que humedece las sábanas culturales en el sudor desasosegante de quien renuncia al saber civilizatorio, incluso al que justificó en retorcida paradoja la locura de un caballero andante auxiliado por lo popular de su rudo ayudante.
Algo nace mientras lo clásico fenece. No sabemos los alcances de lo nuevo, si del agua ahogante de este manantial dominado por las pantallas y las máquinas, que no logran trasladarnos algo más que citas sueltas, oportunistas, y, lo confieso, a veces oportunas, ocurrencias; el saber general en un mundo global en el que los mapamundi han desaparecido de las aulas; y han sustituido las tertulias, antes de café y horas de reposadas conversaciones, en encuentros soportados por móviles; o en el que la convivencia fabril se ha reconvertido en teletrabajo. No renuncio a los avances, a las ventajas de algunos logros, pero como los monjes en el monasterio, la personalidad se ha de forjar en el roce d elas personas, en el lento pasar de las hojas.
Como a tantos otros, a Jorge Amado, lo encontré en un libro, “Navegación de Cabotaje”, en el que proclama : “Debo, y no lo niego, a Dios y al mundo, al diablo y a la madre de santo, al grande y al pequeño, influencias que sufrí, sufrir no es la palabra justa, que sólo me trajeron beneficios. Si devoro libros hasta hoy, al padre Dumas se lo debo, al mulato Alejandro, fue él quien me dio el gusto de leer, el vicio: a los once años encontré abandonado en el navío que me llevaba a Utaparica un ejemplar de “Los tres mosqueteros”, y contraje el virus de la lectura para siempre. Debo a Rabelais y a Cervantes, de ellos nací. Debo a Dickens: me enseñó que ningún ser humano es del todo malo; a Gorki; me inspiró el amor a los vagabundos, a los vencidos de la vida, a los invencibles. Debo a Zola: con él bajé al fondo del pozo para rescatar al miserable, a Mark Twain le debo el haber reído a carcajadas, la risa como arma de combate; a Gogol, la nariz, las botas, el capote. Debo a Alencar el romanticismo y la selva; a Manuel Antônio de Almeida la gracia de la picardía, de lo burlesco; en la plaza del pueblo solté el verbo con Castro Alves, denuncié la infamia; con Gregorio de Matos aprendía la generosidad del insulto, fui boca del infierno, escupí fuego, de su mamo descubrí las calles de Bahía, el patio de la iglesia, el callejón de las putas. Debo al cronista anónimo del mercado, al narrador de historias de la feria de Água dos Meninos, al trovador popular le debo el arrobo, la invención al patrón del patache: enamoró a Iemanjá en las cercanías de las islas de Itaparica, durmió con Oxum en el lecho de aguas mansas del río Paraguassu, poseyó a Euá en la cascada de Marogogipe, la derribó en la fuente de caracoles y pétalos de rosa. Es necesario saber e inventar. Debo mucho al poeta de los pliegos de cordel. Mucho.”
Solo por tantas obligaciones placenteras, que yo confirmo, merecería la pena que las nuevas generaciones sigan leyendo. Quizás sea nuestra gran misión regalarles el gusto por la lectura, por la reflexión, por el conocimiento.
Cuando leemos buscamos el sentido del mundo. No de lo inmediato, en que simplemente intentamos comprender y asumir, condicionados por la contaminación ambiente; también el de la vida. Tratamos de hallar la fórmula secreta, las razones del Ser y del Estar, el por qué de las cosas y de nosotros mismos. De ahí nacen todas las preguntas y algunas respuestas que ya han sido escritas. Vale
Alberto Barciela
Periodista