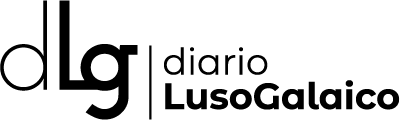Por nuestras ventanas virtuales han entrado, inmoderadamente aglomeradas y raudas, innovaciones digitales que apenas logramos asimilar. Todo se produce con estrépito. Las circunstancias de la vida, incluso las oportunas, caminan con ritmo trepidante, no con el que las haría asimilables, disfrutables.
En cada instante afloran propuestas, más o menos útiles o impuestas, que invaden, alteran, interrumpen, aceleran lo cotidiano, y que reclaman atención y formación extras. El mercado se impone, sin serlo en exactitud, como exigente medida de la vida, monetarizándola. Se devalúan valores aceptados por el común, se sustituyen en minutos preceptos o culturas milenarias, sometidas por interés del momento. Se imponen escenarios instalados en el metaverso que, a pesar de no existir en los diccionarios, se supone un universo post realidad, un entorno multiusuario perpetuo y persistente que fusiona la realidad física con la realidad virtual. La desubicación es absoluta.
Vivimos enredados. Estamos rompiendo identidades, retroceando un puzle de largo alcance, y todo a cambio de un instante de trascendencia en red o de a la participación en no sabemos qué último avance o propuesta, casi inverosímiles un segundo antes de producirse.
La redes han creado una nueva suerte de analfabetismo, especialmente entre los mayores. Muchos de los cuales siquiera han llegado a entender los fax o el correo electrónico y que, aunque ahora empiezan a manejarse por necesidad con los móviles, es las redes no gozan de soltura alguna.
Ahora, más allá de los intereses comunicacionales, las propias máquinas crean opinión, normalmente al servicio de fines comerciales o políticos.
Ayudados por ordenadores, nos sometemos a un consumismo desaforado, impagable, innecesario, una suerte de vértigo que induce a prisas apremiantes, comportamientos compulsivos. Falta de tiempo para el sosiego, la reflexión, la familia, los amigos, los vecinos, e incluso para uno mismo. Las relaciones interpersonales están absolutamente alteradas. Existen lozanas ambiciones, casi siempre infundadas, y hasta ahora desconocidas ansiedades pluriformes, insólitas.
Es necesario salvar la convivencia, la sociedad, el entendimiento de uno mismo y de los otros. Y aun conscientes de que siempre “¡las ciencias adelantan que es una barbaridad!”, como se decía en un sainete lírico de finales de finales del siglo XIX, La Verbena de la Paloma, hemos de saber cuál es el ritmo de adecuación al aparente progreso en el que nos desenvolvemos.
No se asusten. No interpreten las tecnologías con fatalismo, si con cautela. Y que si es verdad que contribuyen a un cierto desasosiego por la aceleración con que se producen, también lo es que sirven y mucho a nuestro bienestar: sanidad, educación, seguridad. Aportan recursos, metodologías y la tecnologías que permiten impulsar el crecimiento o la ordenación de nuestros hábitats, que crean riqueza y empleo. Este es el otro fiel de la balanza.
El pero está en que, si bien se puede trabajar a distancia, no se debe vivir a distancia. Hemos de saber encontrar el equilibrio entre las pantallas y el espejo, entre las máquinas y nosotros mismos, entre lo digital y lo cotidiano tangible, entre la oportunidad y el desasosiego. Deberemos hacerlo antes de que las máquinas nos propongan cómo y cuándo ser felices. El futuro es imperfecto, pero es nuestro destino.
Alberto Barciela
Periodista