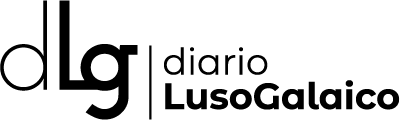Ricardo, al cumplir cincuenta años, acude a la notaría de su amigo Javier. La oficina está en las afueras de Madrid en el piso quince, con vistas a la Sierra. Los muebles son de caoba y la alfombra, de colores vivos, de origen persa. Todo es elegante y caro, como en su casa. Se respira riqueza y buen gusto.
Tras el choque de manos habitual y las preguntas sobre la familia, Ricardo se dirige a Luis:
—Quiero firmar una voluntad anticipada —le dice.
—Supongo que lo habrás pensado bien.
—Desde luego que sí. Llevo años dando vueltas a la idea de que no me quiero morir. Y por fin he decidido ponerla en práctica.
—Bueno, antes o después todos acabamos muriendo, a no ser que nos congelen.
—Pues eso es lo que quiero firmar: que me congelen cuando tenga una enfermedad incurable y me descongelen cuando esa enfermedad se pueda curar.
—Ten en cuenta que eso puede tardar mucho tiempo, incluso siglos. Y resulta muy caro mantener a alguien congelado.
—Tengo dinero más que suficiente. Cuando llegue el momento de congelarme, te daré mi tarjeta de crédito para que el banco, con mi cuenta abierta, pague los gastos.
—El problema es que yo puedo morirme antes de que a ti te congelen, y mucho antes de que te descongelen.
—Pero puedes entregar el documento de mi voluntad anticipada y mi tarjeta de crédito a una cadena de sucesores tuyos para que yo siga congelado el tiempo que sea necesario.
Una vez aclarado todo y firmado el documento por los dos, Ricardo se vuelve a casa con una copia de su voluntad anticipada.
Cuando a los 70 años es diagnosticado de cáncer incurable, acude a la notaría. El día es gris y la temperatura muy baja. Da la sensación de que el cielo se está preparando para lo que va a ocurrirle. Esta vez entra en el despacho de su amigo Javier con una cara muy triste, diciendo:
—Ha llegado el momento de congelarme. Me alegro de que te ocupes tú mismo. Sé que lo harás a la perfección, tal como consta en los papeles.
—Siento perderte como amigo, pero al menos te ayudo a conseguir lo que tanto deseas. Ojalá tengas un buen viaje por un tiempo indefinido.
Al cabo de trescientos años su enfermedad ya se puede curar y Ricardo es descongelado. Entonces se encuentra en un mundo de color gris donde las ciudades son bloques inmensos de casas iguales, sin ventanas, pegadas unas a otras y cada una habitada por una sola persona. No hay árboles ni flores alrededor de la casa porque no hay calles. Tampoco hay escaparates porque no hay tiendas. La gente trabaja, compra y vende “online”, cada uno desde su casa. Tampoco hay escuelas ni universidades, porque la enseñanza profesional se hace “online”. Todos tienen lo necesario para vivir. La comida, sin olor ni sabor, proporciona las calorías necesarias para cada uno según su estatura. No hay hospitales porque todas las enfermedades se curan a distancia. Ya no existen enfermedades incurables. Las personas son seres solitarios y mudos, que se comunican mediante nuevos sistemas de inteligencia artificial por ellos diseñados. No se oyen voces, y mucho menos risas. Tampoco se oye música. Todos carecen de emociones. Han dejado de reproducirse desde hace cien años. No cabrían en el mundo si se multiplicaran como en siglos pasados. Ya no hay familias y todos son del mismo sexo porque la naturaleza se ha ido adaptando a las nuevas necesidades.
«Este mundo es muy distinto del mío», piensa Ricardo.
«No me compensa seguir viviendo. No pediré que me curen el cáncer».
El problema es que ahora Ricardo puede seguir viviendo con su cáncer, pero no puede morir, aunque quiera. Todos los que viven en este siglo son inmortales. La muerte es cosa del pasado. Con esta pesada carga tiene que vivir eternamente, sin que la muerte lo separe de un mundo que le parece hostil, de un mundo que ha dejado de ser humano.