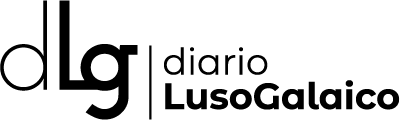La finca de mis padres es pequeña y alargada; llega desde la carretera hasta el mar. Está formada por cuatro zonas planas, cada una en distinto nivel. En la entrada hay césped, en una segunda zona hay flores, en la tercera no hay cultivos y en la cuarta, que llega hasta el mar, hay pequeños árboles frutales a ambos lados. Al final del terreno, ya en el mar, hay algunas rocas donde crecen mejillones. Cuando la marea está baja suele llegar algún pescador que se sienta allí con su caña y pasa horas probando suerte. También las gaviotas se posan con frecuencia en esas rocas y sus graznidos se mezclan con el sonido del mar.
El paisaje es distinto cada día: depende de la marea, de las nubes, del viento, del color del mar. Muchos días, con la marea alta, hay olas enormes que rompen contra las rocas y levantan una gran cantidad de espuma blanca que sube hacia el cielo, para después caer y mezclarse con el resto del agua.
Pero lo más bonito es el sonido del mar. Aunque no haya olas, el agua está en continuo movimiento y siempre se deja oír. Es como si interpretara una sinfonía perpetua, con altibajos que dependen de la fuerza del viento, el estado de la marea, la distancia y la atención de quien lo escucha.
Yendo desde Bayona, la finca está poco después de cabo Silleiro: ese saliente de tierra en forma de montaña que marca el límite entre el mar abierto y la ría de Vigo. Al pasar el cabo se dejan de ver las islas Cíes y empieza el océano. Desde allí solo se ve una inmensa masa de agua, pero eso no significa que el paisaje sea monótono, porque el mar se mueve siempre y, además de interpretar su perpetua sinfonía, cambia fácilmente de color. Desde la finca no se ven islas ni playas. Además de agua hay rocas, gaviotas y algunos barcos que entran en la ría o salen de ella.
La última vez que fui estaba alta la marea, como a mí me gusta. El cielo, de un azul grisáceo, se reflejaba en el mar. De pronto, en muy poco tiempo, las nubes se oscurecieron hasta volverse casi negras. Poco después estalló una tormenta y empezó a llover “a cántaros”, como se dice en esta tierra. Las gaviotas se pusieron a volar, llenando el aire con sus alas blancas sobre el fondo gris oscuro del cielo.
Yo me metí en el coche y esperé dentro a que amainase el temporal. Me daba miedo conducir con aquella lluvia, demasiado fuerte, y en medio de aquella oscuridad, como si la noche se hubiera precipitado de repente.
Después de un tiempo que se me hizo largo salí a la carretera, con una lluvia suave y un cielo que poco a poco fue cambiando de color. El mar también cambió, a la vez que las nubes. Todo fue distinto una vez más.