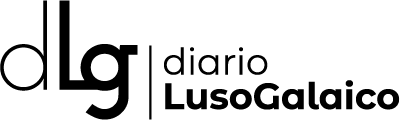En Ecuador, la violencia se nos fue metiendo d├Ła a d├Ła, al principio, como lluvia por una gotera imperceptible, luego inund├│ la casa como aguacero a trav├®s de un techo descuidado y ahora es un hurac├Īn que se lo lleva todo. Poco a poco, la narcoviolencia fue entrando en nuestras casas, en el diario vivir de los ecuatorianos, los que solo hace un par de d├®cadas nos jact├Ībamos de que Ecuador era una isla de paz.
Nos descuidamos. Cre├Łamos que la violencia estaba lejos, en la ficci├│n nom├Īs. Era un asunto de pel├Łculas, de las series, de las telenovelas que cada noche fueron mostr├Īndonos c├│mo era ser narco. Y tan malo no parec├Ła. Consegu├Łas dinero f├Īcil, viv├Łas con grandes lujos, te vest├Łas bien, te respetaban, te tem├Łan. Para enfrentar a los enemigos, contratabas un ej├®rcito y ya. Ve├Łas al protagonista salir desde abajo, desde la pobreza, desde alguna marginalidad y desde ah├Ł creaba un nuevo poder, uno m├Īs grande que aquel de los poderosos de abolengo, siempre tan indolentes. Esa ├®tica y esa est├®tica se fueron, de a poco, normalizando, volvi├®ndose paisaje cotidiano, reconocible, imitable. Fueron calando hondo, entre comercial y comercial.
Nos descuidamos. Cre├Łamos que la narcoviolencia real, no la de la ficci├│n, ocurr├Ła en otros pa├Łses. Unos muy cercanos, otros m├Īs alejados, pero en cualquier caso fuera de aqu├Ł. Las fronteras nos proteg├Łan; s├Ł, las fronteras, esas l├Łneas imaginarias. Pero justo all├Ł, en especial en la frontera norte de Ecuador, la lluvia del narcotr├Īfico se meti├│ por una gotera cada vez m├Īs grande y fue inund├Īndolo todo. Una gotera creada por la ineficiencia, cuando no ausencia del Estado en los aspectos clave de la eduaci├│n, la salud y el empleo. Los estupefacientes se fueron filtrando de a poco por esa porosa frontera. Las autoridades repet├Łan ante las c├Īmaras y ante los electores: ŌĆ£solo somos un pa├Łs de paso de la drogaŌĆØ, como si serlo no fuera ya muy grave. El problema realmente duro, nos insist├Łan, estaba all├Ī donde la producen. All├Ī es donde se matan por el poder. All├Ī es donde se secuestra, donde se extorsiona. Ac├Ī no, ac├Ī hay que detener cargamentos. Y quiz├Ī era cierto. Pero el narco lo ├║nico que no sabe es parar. Entonces, necesitaba mejorar ese tr├Īnsito, con control de puertos, carreteras, pistas a├®reasŌĆ” Necesitaba garantizarse impunidad, controlando juzgados y c├Īrceles. Y vio que pod├Ła conseguir eso con dinero, total, le sobraba. O con amenazas, total, le faltaban escr├║pulos. Pero vio que era tambi├®n muy conveniente hacerlo cooptando el poder pol├Łtico y judicial; total, le sobraban dinero y amenazas.
Nos descuidamos. El narcotr├Īfico sigui├│ avanzando. Si ya ten├Łas el mejor pa├Łs para el tr├Īnsito de la droga hacia los grandes mercados, ┬┐por qu├® no crear tambi├®n un mercado local? Y as├Ł, los ni├▒os y j├│venes fueron buscados en escuelas y colegios para convertirlos en consumidores y en microtraficantes, dependientes de la droga que necesitan vender para, a su vez, tener dinero para consumir. Y las guerras de la bandas locales que disputan el control de ese negocio de hormiga llegaron a los barrios, a las mim├Łsimas puertas de nuestras casas. En muchos hogares, las madres ven c├│mo sus hijos quedan atados, quiz├Ī para siempre, a unas bolsitas que cuestan un d├│lar o poco m├Īs, con m├Łnimos gramos de droga que deben vender o consumir para seguir vivienŌĆ” perd├│n, muriendo.
Nos descuidamos. La violencia se nos fue metiendo en las casas y en la vida p├║blica y fuimos construyendo el pa├Łs de la pelea. Hubo quien hizo de la confrontaci├│n una forma de gobernar. El pobre deb├Ła enfrentar al rico explotador, el sur empobrecido al norte hegem├│nico, el progresista al neoliberal, el militante al periodista mentiroso, el patriota al alienado. En medio de discursos de progreso y bienestar, un Presidente romp├Ła peri├│dicos, insultaba adversarios, denostaba a pol├Łticos de otros bandosŌĆ” todo por cadena nacional y, ciertamente, con el aplauso de la mayor├Ła. Y as├Ł, conseguir el poder para imponerse sobre el otro se volvi├│ en la tarea de la pol├Łtica. M├Īs que el divide y vencer├Īs, se trat├│ del aniquila y vencer├Īs. Y si el Presidente lo hac├Ła, cualquiera pod├Ła. Pero no solo sus seguidores, sino tambi├®n sus opositores. Y entonces, el viceversa rein├│. Los liberales contra la izquierda ratera, los generadores de riqueza contra los tirapiedras, el norte desarrollado versus el sur fallido, el periodista contra el pol├Łtico que siempre enga├▒a. Despu├®s, cualquier campo de confrotaci├│n era posible: el ecologista comprometido versus el extractivista ambicioso, o el petrolero responsable contra el ambientalista dogm├Ītico. Fuego contra fuego en cualquier tema. De eso se ha tratado las relaciones sociales y pol├Łticas en el Ecuador de los ├║ltimos 15 a├▒os. Siempre, descartando la raz├│n del otro.
Y les hicimos el juego. Nos volvimos una sociedad de buenos y malos. Yo, por supuesto, soy el bueno, nunca el malo, soy el que est├Ī siempre en lo correcto, el que tiene para siempre la raz├│n. El otro, el otro es el malo, el equivocado, el retr├│grado, el bobo, el ingenuo, el malhechor, el tipo de mala fe. ┬┐No me cree? Revise cualquier declaraci├│n pol├Łtica en Ecuador en el ├║ltimo a├▒o. Ver├Ī que el formato del discurso, sea de la tienda pol├Łtica que sea, es: nosotros, los buenos, hacemos lo correcto y venceremos a los otros, los malos, los que act├║an de forma deshonesta. Y eso que se magnifica a diario en la pol├Łtica se experimenta tambi├®n en la ciudadan├Ła, que muchas veces no se identifica por aquello con lo que est├Ī a favor sino por aquello con lo que est├Ī en contra. Esto no es lucha de clases, son luchas de toda clase.
Y nos equivocamos. No comprendimos el estado de penetraci├│n del negocio narco. As├Ł, cuando en marzo del 2018 grupos armados de Colombia secuestraron a un equipo period├Łstico del diario El Comercio sus colegas pens├Ībamos que era cuesti├│n de resistir, de esperar a que las negociaciones transcurrieran para tenerlos de vuelta. No, no les conven├Ła matar a periodistas que nada tend├Łan que ver en su guerra. No, no los matar├Łan; no teniendo en cuenta que el pa├Łs entero estaba pendiente del caso, que hab├Ła una movilizaci├│n generalizada pidiendo su libertadŌĆ” Pero s├Ł, los mataron. Mataron a Efra├Łn Segarra, a Javier Ortega y a Pa├║l Rivas, compa├▒eros inolvidables. Su asesinato nos mostr├│ que el narcotr├Īfico con sus largos tent├Īculos estaba dispuesto a todo para mantener su poder. De eso pasamos a m├Īs amedrentamientos contra la prensa, a amenazas contra candidatos, a asesinar a autoridades elegidas en las urnas y, ahora, al magnicidio de Fernando Villavicnecio, candidato presidencial.
Y puede ser que haya otros que se est├®n equivocando. Quiz├Ī quienes azorados ven este drama ecuatoriano, all├Ī desde Europa por ejemplo, compartan este dolor, pero al final del d├Ła digan, como nosotros dijimos, ŌĆ£es algo que est├Ī lejosŌĆØ. Y no se den cuenta de que los vientos que traen la tormenta al Ecuador soplan, en buena medida, desde Europa. Son vientos cargados de euros, de d├│lares, proveniente de personas capaces de pagar incre├Łbles cantidades de dinero por un polvo blanco del que dependen para estar bien, para divertirse o para satisfacer una adicci├│n enfermiza que les consume la vida. Todo para benepl├Īcito de los narcotraficantes que, con tanto dinero, siguen creando pa├Łses de gente que solo ve como soluci├│n irse. Pero, ┬┐ad├│nde? A EE.UU., claro, o, por supuesto, a Europa, lugares donde quiz├Ī les cueste mucho entrar, donde talvez no sean bien recibidos y donde, por tanto, ir├Ī anidando la violencia, creciendo de a poco, cop├Īndolo todo, de forma imparable.
┬┐Hay otra salida aparte del ├®xodo? La m├Īs pac├Łfica es que todos dejen de consumir drogas, pues el consumo mantiene este criminal negocio. La m├Īs completa es que el Esatdo haga su papel, que haga presencia con sus instituciones para dar oportunidades reales, positivas a los ni├▒os y j├│venes, en especial en las zonas de frontera. Pero ese parece ser el concurso de cu├Īl soluci├│n es la m├Īs ut├│pica.
Quiz├Ī deber├Łamos empezar por ya no descuidarnos, por entender mejor lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestro pa├Łs, en nuestro continente, en nuestro mundo. No mirar para otro lado sino de frente a esta muy dura realidad para cambiarla, no solo para soportarla.
Carlos Mora es periodista ecuatoriano, secretario general de EditoRed