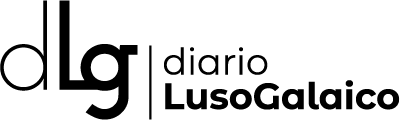Cada portugués, por humilde que sea, es portador de un legado inmemorial, un vínculo trascendente con la historia del mundo moderno. Puede, como dijo Teixeira de Pascoaes, que sean indecisos e inquietos, “como las nubes en las que continúan sus montañas y las olas en las que se extienden sus prados”, pero son trascendentes, apasionados, teatrales, hablan como recreándose, meciendo en afortunadas expresiones un trascender indisimulado de historias decisivas, quizás la primeras globales, las que alcanzaban Asia y América, África y el resto de Europa. “.. , o Reino Lusitano,.... onde a terra se acaba e o mar comenza”, en palabras cumbre de Luís de Camões.
Pocos pueblos han sabido llorar como el portugués. Saben lo que han perdido, como Brasil, como los gallegos con la emigración... pocos más se han derramado con mejor entendimiento. Y entonces el alma se hace melancolía, morriña, nostalgia, lírica, poética, canto, himno, fado, literatura proclamada desde lo hondo, saudade. Ya el propio hablar. “O portugués é a lingua mais bonita do mundo, ela é o ar que respiramos”, José Jaramago, exhalación inspirada. Quizás, conscientes, lloren de emoción, por tanto como representan, ellos, su pasado, su cultura.
El historiador francés Serge Gruzinski, especialista en etnología, antropología y multiculturalismo, lo dejó bien plasmado en declaraciones al diario “El País”, con motivo de su participación en el ciclo Ser europeos en el siglo XXI, organizado por la Residencia de Estudiantes, hace veinte años, con la conferencia Hacia un mundo mestizo y globalizado, cuando al hablar de la herencia ibérica para entender la Europa actual, dijo que “la modernidad del pasado ibérico estriba en que se basó en dos dinámicas: Una, la occidentalización, que no rehuía el contacto y producía mestizaje porque quería cambiar al otro: cristianizándolo, educándolo, explotándolo o construyendo ciudades o iglesias al estilo del otro; y, otra, un segundo movimiento que no se mezclaba, la globalización, que consistía en proyectar fuera de Europa sus esquemas mentales, formales y artísticos, imponiendo el latín, el aristotelismo, la concepción del poder...”.
Pese a su consideración de nuestras culturas más intrínsecas como algo exótico, folclórico frente a la gran creación centroeuropea, conviene recalcar lo que Gruzinski trasmitió en su estancia en Madrid: “Las monarquías católicas de España y Portugal consiguieron que, entre 1580 y 1640, el mundo tuviera cuatro partes: Europa, América, África y Asia”. En opinión de un galo, sí de un francés sabio, “ese contexto permite hacerse muchas preguntas muy actuales. En ese momento se mundializó el libro europeo; el arte se internacionalizó; la filosofía aristotélica y el latín también se extendieron. Los horizontes europeos se dilataron mucho, y las élites globalizadas empezaron a pensar el mundo. Fue una revolución mental igual que la de ahora. La ciudad, lo local, se enfrentaba al mundo entero, se comparaba con él, se veía en él. Existía una dimensión planetaria. Y los funcionarios, los mercaderes, los religiosos, los aventureros estaban en todas partes”. Hicimos sí, moderno al mundo, global y culto, a cambio cometimos errores, graves quizás en determinados aspectos -destrucción de culturas ancestrales, etc.-, inconscientes en otros -trasmisión de enfermedades, etc.-, pero menores que las atrocidades de ingleses, holandeses o belgas.
Cuando Eduardo Lourenço escribió que “un portugués nunca confesará que ha aprendido algo de otro, a menos que sea padre o madre”, no negó la capacidad del aprendizaje, lo hizo fraternal, consustancial a un carácter callado, pueda que endogámico, pero dispuesto al conocer, al otear horizontes, sin perder la raíz. Es un mal ibérico, de los pueblos que se han forjado a sí mismos en referencias de proximidad, y que lo han hecho con la eficacia humana de la gallardía, la caballerosidad, la fe y la esperanza, características que trasladaron bajo los estandartes de la marinería de la cristiandad. Todo ello se lo permitió saber leer las estrellas, las mismas que en nuestra tradición judeo-cristina guiaron a los Magos de Oriente o a los Peregrinos a Jerusalén, Roma o Compostela; las que habían inspirado ya a los astrólogos de la Antigüedad y al propio Galileo-. Con ellas quisieron, supieron y pudieron construir un cielo, un más allá, un Non Plus Ultra, una cultura mestiza de esperanza, sin la que el mundo sería lo que hoy conocemos.
Todo nos ata, como en las familias. Lo expuso Freud: “Las identidades, con sus respectivos imaginarios diferenciados, unen y desunen a los sujetos y no pocas veces la separación está basada en el narcisismo de las pequeñas diferencias, el ejemplo son los desencuentros históricos entre españoles y portugueses.”
Hay que parafrasear a Antón Lobo Atunes, para entender lo anterior desde el interior. Mi país no es Portugal, ni España, lo son Camones y Cervantes, Pessoa y Castelao, Isabel de Portugal y Rosalía de Castro, Velázquez, Unamuno, Torga,... una patria de seres ibéricos “que me han ayudado a vivir, que me han dado belleza y alegría”.
Somos los más europeos de los europeos, los más americanos de los americanos, somos gentes curadas de espantos, confiables, serias en lo serio, alegres en la fiesta, y si unos bailan y otros lloran los hacemos por naturalidad. Por genética somos hermanos, por sangre, por Historia, por sentimientos, en la mesa nos mestizamos. Nos fusionan ríos, pequeñas montañas y bosques, en nuestras fronteras dejamos crecer el trigo que oculta erradas torres defensivas y hasta existe un lugar sin fronteras, A Raia. Somos un pueblo, somos ibéricos.
No hay desasosiego posible, la pluralidad de una palabra, su universalidad, solo adquiere naturalidad en nuestro ámbito, especialmente cuando admirados por el mundo, inscritos en la gran historia, son los demás los que nos tienen que reconocer los méritos. Solo un pueblo, el portugués, sabe hacer revoluciones con flores. Aunque solo fuera por eso, merecen germinar, como diría Álvaro Cunqueiro, como le deseó a Galicia, en mil primaveras más, en mil abriles más de libertad y sosiego.