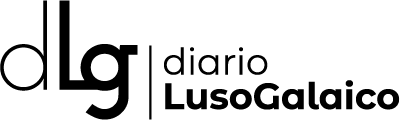Vivir la infancia entre dos países, entre dos continentes, abre los sentidos y la mente, estimula la curiosidad y el análisis y enseña, sobre todo, los principios de la relatividad einsteniana: “Todo es relativo”
Así viví rodeada de gente exquisita que despreciaban los melocotones porque solamente los conocían reblandecidos en almíbar, en lata. Mientras al otro lado, a este lado del Atlántico, pasaba lo mismo con la piña: “que asquito, tan dulce, tan lánguida”…

Pero no había que ir tan lejos. Mis abuelos tenían unos cuantos olivos y unas cuantas cepas en La Mancha. A veces, si el calendario lo permitía, ayudábamos a varear o a vendimiar en una fiesta campestre que nos dejaba desriñonados y felices.
El resultado de la cosecha se procesaba en cooperativa, en la almazara o la bodega del pueblo. El vino - una Monastell de libro- era contundente, maduro, alcohólico, corpulento… alabado como el mejor del contorno y más aún cuando se comparaba con una botella de marca comercial, de fama riojana o incluso de mítica procedencia francesa, aportada por algún emigrante en su viaje de regreso al pueblo - ¡ Bahh, estos
franceses es que saben vender bien, pero esto es un aguachirli!, ¡ni color!.
La valoración sobre el aceite, sin embargo, pasó del conformismo, de “esto es lo que hay y esta cosecha ha salido muy buena” al momento en que una abuela, ya en la capital, descubrió las botellas de aceite “refinado”. Porque ser “refinado” es mucho mejor que ser un vulgar aceite rural, paleto. Y así dejaron de llegar a su casa las garrafas de aceite virgen de la almazara. Claro que por entonces no se llamaba virgen.
Otro hito de los que han marcado el aprendizaje y la relatividad fue, por ejemplo, el descubrimiento del cerdo ibérico, más concretamente del jamón. Porque el resultado de la matanza de cerdo blanco, criado en familia y conservado con buen aceite y con sabiduría en la tradición de las especias, producía sabrosos chorizos, salchichones, longanizas de todos los colores, lomos de orza….
Pero el jamón, no. Esa carne cruda y bicolor, por un lado el magro seco y salado como bacalao, por otro el tocino. Eso si que no. Además las madres y abuelas mimosas retiraban el tocino ¡que era lo único ricooo!. De modo que mientras los demás se abalanzaban a la bandejita de jamón o a los secos bocatas mi infancia se decantaba por sandwich a la plancha de jamón cocido y queso fundido. Hasta que descubrí ¡El Jamón!, una lonchita fina como una hostia que se derretía en la boca y hacía que durante un largo rato todo el paladar oliera a gloria bendita. Esa inolvidable primera
vez fue en Salamanca, aunque después de la experiencia me dedique a rastrear el cerdo ibérico en toda la geografía.
Bueno, pues con el foie, no fue un descubrimiento, un grito de eureka, una queja de ¿Por qué nadie me había contado esto?. Fueron dos. Y memorables.
Durante años el término fuagrás tenia un significado único: era una grasilla aromática y un tanto artificiosa que aparecía untada en el bocadillo de las meriendas de internado, de lunes a jueves. (Los viernes, día de abstinencia cuando no de ayuno, el bocadillo era de ricas sardinas en aceite).
Un año, para la celebración de las primeras comuniones apareció en el colegio un banquete lujoso en vez del chocolate habitual. Era lo que hoy llamaríamos un Brunch, dulce y salado, para los niños y los adultos, y servido por el más famoso y rimbombante restaurante local. Todo un acontecimiento.
Pues bien, en aquellas bandejitas con su blonda plateada estaban mis bocados favoritos, salmón ahumado, huevo hilado, coctail de gambas, tartaletas de ensaladilla, merluza rebozada, huevos rellenos, croquetitas…. y en medio de aquel cuerno de la abundancia aparecieron para mi sorpresa unos canapés con lonchas de vulgar fuagrás.

Me perdió la curiosidad. Soy incapaz de resistirme a catar cualquier cosa que pase por delante de mis ojos, de modo que después de disfrutar todo lo demás acudí a la bandeja de aquellas tostaditas triangulares. La tercera la comí ya sin pan, dejando que aquel bocado cremoso se fuera disolviendo sin más que el calor de mi cuerpo. Pero no todo, no era pura crema sino algo un poco más terso, que se mantenía firme y que despertaba el paladar con una delicada punzada amargosa y a la vez dulce y salada: deliciosa.
Y pregunté, allí y después. Y asi me enteré de que los romanos cebaban a los patos y a las ocas con higos y que por eso el “hepatos” griego, palabra que ya solo se emplea en medicina, se torno en lengua vulgar en el “hígado” latino: figatum. Por los higos. Y así, entre historias y bocados, me enamoré perdidamente de aquella víscera mágica que había recorrido los siglos y seguía tan deseable, tan apreciada, tan fresca.
¿Tan fresca?. No. Ese fue el segundo descubrimiento.
El foie gras de aquel canapé y los que le siguieron eran, y son, una conserva. Sea entero o troceado se cuece y se aromatiza con licores y especias. Todo muy bien pensado y que además dura. Ahí empecé a discriminar recetas y calidades sin perder ocasión. Y ya creía que lo sabia todo, las combinaciones con sabores dulces, con toques ácidos, los refuerzos amargos…
Hasta que unos cuantos comentaristas de esto de la gastronomía convencimos al gran chef Luis Irizar de que nos diera unas clases, que nos enseñara desde dentro los secretos de la alta cocina. Con su generosidad y paciencia infinita aceptó, y nos enseñó concienzudamente a hacer el endiablado hojaldre, vuelta tras vuelta, y a no cocer las espinacas para presentarlas tibias y crujientes en una ensalada tibia – era la última
moda- con cigalitas; y a desvenar un hígado de pato a ciegas, con los ojos cerrados, simplemente al tacto.
Y ese hígado fresco, en vez de cocerlo como toda la vida, convertirlo en escalopes y pasarlo por la plancha, vuelta y vuelta, para evitar que la grasa de derrita, y comerlo así, como un filete, sin más que escamas de sal y pimienta molida gruesa. Aquel tacto, aquella pureza solo se podía comparar a una pechuga de ángel, y aquel descubrimiento, aquella revelación de algo tan simple, tan evidente y a la vez tan novedoso fue una verdadera epifanía.
Y así quedó en mi memoria para siempre, para cada vez que puedo regalarme y regalar un verdadero banquete.
por Ana Lorente
Periodista gastronómica
Librería gastronómica A Punto